El miedo a la libertad, en el siglo XXI (Andrés Carmona)
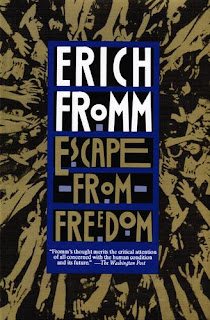 |
| Portada en inglés del libro de E. Fromm: El miedo a la libertad. |
29/08/2015
Erich Fromm publicó en 1941 su famosa
obra El miedo a la libertad. En ella
analiza la libertad moderna, y trata de explicar cómo ha sido posible el
fenómeno el nazismo. Es de destacar que, aunque se conoce como El miedo a la libertad, el título
original era Escape from Freedom,
“escapar de la libertad”, que aunque viene a expresar más o menos lo mismo,
sugiere la idea paradójica (o dialéctica, según se mire) de que la libertad nos
atrapa y por eso queremos escapar de ella. Una idea similar a la que expresaba
pocos años después Jean-Paul Sartre cuando escribía “El hombre está
condenado a ser libre” en El
existencialismo es un humanismo (1946). La paradoja es la siguiente: somos
irremediablemente libres, y además queremos serlo, pero, al mismo tiempo, eso
nos asusta o angustia y hacemos lo posible por no serlo o creer que no lo
somos. Sartre llama a esto “mala fe” (mauvaise
foi).
La obra de Fromm está repleta de
guiños psicoanalíticos que no compartimos, pero su idea básica nos será útil
para lo que queremos decir aquí. Esa idea básica es que el ser humano alcanza
primero su “libertad de”, es decir, su emancipación con respecto a alguna
autoridad que le impedía ser libre (ya sea la tradición, la costumbre, la
religión…). Pero ese es un momento puramente negativo. Hace falta una “libertad
para”, o sea, el poder realizar la propia libertad alcanzada. Pero eso es lo
que da miedo. La autoridad anterior que nos dominaba también nos daba
seguridad: nos decía en todo momento lo que debíamos hacer y eso evitaba la
incertidumbre. Al romper con esa autoridad, ya no estamos obligados a
obedecerla, pero entonces aparece la inseguridad: ahora ya no sabemos qué
tenemos que hacer. Eso nos bloquea y, en términos dialécticos, genera una
contradicción que se resuelve (supera) en una síntesis superior que puede
adoptar varias formas. Una de ellas es la aceptación del autoritarismo. Obedecer
a una nueva autoridad que sea la que tome las decisiones por nosotros. Fromm
rastrea con este esquema la libertad moderna y la influencia de la Reforma
protestante y cómo la libertad alcanzada dio así paso a la aceptación del
nazismo.
Una clave para entender ese miedo a la
libertad está en la responsabilidad. Al
aceptar la autoridad ajena, nos exoneramos da la responsabilidad. La causa o
razón de lo que hacemos obedeciendo no está en nosotros sino en la autoridad
que nos manda. Si hay algún responsable será ella, no nosotros. Eso es lo que
permite que hagamos cosas que, sin esa autoridad, seríamos incapaces porque nos
ahogaría el sentimiento de culpa. Experimentos como el de Milgram o el Stanford
demostraron esos efectos perversos de la autoridad y la falta de
responsabilidad: en el de Milgram, los sujetos del experimento eran capaces de
dar descargas eléctricas dolorosas a otras personas (en realidad actores, pero
ellos no lo sabían) simplemente porque la autoridad (el supuesto doctor del
experimento) así se lo decía. En otros experimentos se ha comprobado que no
hace falta una autoridad central para escapar a la responsabilidad. A veces
basta con que nos sintamos miembros de una multitud, porque en ese caso la
responsabilidad se diluye en ella. En uno de esos experimentos, se hace lo
siguiente: un actor finge un ataque epiléptico en medio de un sitio repleto de
gente (una calle o un pasillo por donde pasan muchas personas) y en otra
ocasión lo hace en un sitio donde solo hay una persona más (por ejemplo, en una
sala de estudio donde solo están el actor y otra persona). El tiempo que
trascurre entre sus convulsiones y que reciba ayuda es mucho mayor en el lugar
concurrido que en el otro. En el primer caso, la responsabilidad se diluye:
todo el mundo piensa que otra persona se hará responsable y acudirá a ayudar;
en el segundo, la responsabilidad nos puede porque sabemos que no hay nadie más
que nosotros (Wiseman, 2010, 79-83). Esto ayuda a explicar conductas
irresponsables que jamás haríamos individualmente pero que podríamos hacer en
contextos grupales: conductas de riesgo o violentas, por ejemplo. Un pacífico
aficionado al fútbol puede verse envuelto en una riña tumultuosa, y llegar a
agredir a un aficionado de otro equipo, y no explicarse después cómo fue capaz
de hacer eso. También explica decisiones irresponsables o de alto riesgo en
contextos grupales: la probabilidad de tomar una decisión arriesgada es mucho
mayor si se toma colectivamente que si se hace individualmente, lo que debería
alertarnos sobre los excesos de las decisiones colectivas o asamblearias. El
trabajo en equipo para todo no tiene
porqué ser siempre necesariamente la mejor estrategia. Una combinación de
trabajo individual y colectivo puede ser mucho mejor.
Cada vez que tomamos una decisión
somos metafísicamente libres, es decir, hacemos una cosa pero podríamos haber
hecho otra. Puedo respetar el semáforo en rojo o saltármelo, pero decido parar
en vez de acelerar. Podría coger un cuchillo y salir a la calle a clavárselo a
todo el que viera, pero decido no hacerlo. Ahora bien, afortunadamente, nuestro
cerebro normalmente toma todas esas decisiones de modo automático y evita la
ansiedad de tener que decidir constantemente todas y cada de ellas. De hecho,
para eso están las normas: para saber cómo actuar sin pensarlo todo en todo momento.
Eso nos permite concentrar nuestra atención y nuestra voluntad solamente en
ciertas decisiones que son mucho más importantes o transcendentales: elegir
estudios, casarse, elegir vivienda… o dilemas morales. Y por eso, precisamente,
nos asustan o angustian esas decisiones y muchas veces preferiríamos no tener
que tomarlas. En cierto modo, agradeceríamos que hubiera una norma clara, que
lo hiciera nuestro cerebro automáticamente o que otra persona decidiera por
nosotros. Así no cargaríamos con la responsabilidad de la decisión que tomemos.
Responsabilidad deriva de respuesta: responsable es
quien responde de sus decisiones, quien puede dar una respuesta satisfactoria
de lo que ha decidido, quien a un “¿por qué?” sabe contestar con un “porque…”.
Irresponsable es quien no tiene porqué dar respuesta o quien debiendo darla no
lo hace: sería quien elude su responsabilidad, su obligación de responder, con
un “porque me lo han mandado” o simplemente “porque sí”. La responsabilidad
implica la reflexión y la decisión en base a razones y valores, sopesando unos
y otros y haciéndose cargo de este proceso y su resultado. Eso es lo que quiere
evitar el irresponsable: no sabe hacerlo o le asusta equivocarse si lo intenta.
Es interesante en este punto contrastar las dos actitudes totalmente contrarias
que una misma persona puede adoptar a
posteriori según el resultado de una decisión. Si ese resultado es exitoso,
procurará hacer notar su responsabilidad, si es un fracaso, intentará eximirse
de la misma. Entre estudiantes y opositores, es casi un dogma que si aprueban
es por su inteligencia y si suspenden por la dificultad del examen (y por tanto
por la maldad del que lo ha diseñado). Los desempleados que encuentran empleo
es por su esfuerzo, pero ninguno reconoce su ineptitud si lo despiden. Incluso si
toca la lotería, el agraciado recuerda que él eligió el número (como si tuviera
superpoderes adivinatorios) pero si no toca simplemente se calla.
Es también el caso de los altos
ejecutivos en los consejos de dirección de las grandes corporaciones. Cobran
sueldos inmensos justificados en sus decisiones: la empresa gana dinero gracias
a ellos y es lógico que reciban primas elevadas por eso mismo. Sin embargo, con
la crisis económica todos ellos han repetido el mismo mantra: “Nadie podía
preverlo”. O sea, que no son responsables de las pérdidas: si la economía va
bien, es gracias a sus decisiones, pero si va mal, no es culpa suya. Buen negocio
por infalsable: no hay forma de demostrar que pueden tomar decisiones
equivocadas, siempre aciertan por definición. Una forma de evitar esta falacia
es combinar beneficios y pérdidas con bonanza económica y crisis. Si una
empresa tiene pérdidas en tiempos de bonanza, es lógico que sus decisiones han
sido incorrectas. Si tiene beneficios en momentos de crisis, las decisiones han
sido acertadas. Pero ¿qué pasa si hay beneficios en tiempos de bonanza o
pérdidas en los de crisis? La clave estaría en establecer un umbral de
beneficios y pérdidas “normales” en ese contexto de modo tal que, si es
superior, la diferencia se deba a las buenas o malas decisiones de los gestores
(caeteris paribus, claro está: salvo
que no se deba a otra causa evidente o probable en cualquiera de los casos).
Bonanza
|
Crisis
|
|
Beneficios
|
-Beneficio normal: decisión
irrelevante
-Beneficio superior: decisión
correcta
|
Decisión correcta
|
Pérdidas
|
Decisión equivocada
|
-Pérdidas normales: decisión
irrelevante
-Pérdidas superiores: decisión
equivocada
|
Lo mismo podría decirse de la relación
entre los gobiernos y la economía de sus países. Aquéllos suelen arrogarse la
responsabilidad cuando la economía va bien (“Gracias a nuestras reformas”,
dirán) pero se la quitan de encima cuando va mal (“La crisis nos ha afectado a
todos”). De hecho, ningún gobierno ha reconocido parte de culpa en la crisis
actual, pero todos afirman que gracias a ellos ya estamos saliendo.
La irresponsabilidad llega muchas
veces en forma de conformismo con lo que hay, de aceptación de lo establecido,
de las normas, costumbres y tradiciones de la propia sociedad o del grupo de
referencia. Esto no es que esté mal: para muchas cosas, es una buena forma de
automatizar la toma de decisiones más o menos irrelevantes. El problema es
recurrir a esta forma de irresponsabilidad cuando se trata de decisiones más
serias de las que dependerá el curso de nuestras vidas: elegir empleo, pareja,
etc. En cualquier caso, es importante señalar que la persona elige, aunque solo
sea cuando (elige que) se deja llevar por la mayoría, por la sociedad o su
grupo. Y lo elige porque podría no dejarse llevar (aunque le cueste más
esfuerzo). Apelar a una norma social o comunitaria para justificar una acción
individual no exime de responsabilidad moral, en tanto que el sujeto está
eligiendo cumplir con esa norma (que podría incumplir). Quien mutila
sexualmente a una niña es culpable de su acción, por muy tradicional y ancestral
que sea esa costumbre en su cultura o religión, lo mismo que quien lapida a
una adúltera.
La libertad y la responsabilidad
pueden ser tan asfixiantes que la tentación de negarlas (mala fe) sea irresistible. Una
de sus formas es pensar que no había otras opciones: “No podía hacer otra
cosa”. Los filósofos morales y los psicólogos experimentales han diseñado
muchos dilemas morales para eso. Uno de los más famosos es el dilema del tranvía
con sus múltiples variantes. De una u otra forma, lo que se observa muchas
veces es que los sujetos buscan formas de escapar de la responsabilidad, por
ejemplo, apelando a normas superiores, códigos morales, costumbres o dioses. Algunos
de estos dilemas están diseñados de tal modo que contraponen algunas de esas
normas de forma que el sujeto no sabe qué hacer: se encuentra de bruces con la
libertad y la responsabilidad y ya no tiene la escapatoria de elegir una
metanorma para elegir entre normas. Tiene que decidir él y punto. Y eso le
agota. Por ejemplo, un dilema puede exigir optar entre salvar al propio hijo o
poner en peligro a un grupo. Imaginemos un padre judío escondido con su bebé y
otros judíos en el sótano de una casa, y unos nazis que vienen buscando judíos
para matarlos. El silencio es sepulcral para que los nazis crean que no hay
nadie en la casa. De repente el niño empieza a llorar: ¿debe ahogarlo para
evitar que los descubran? Alguien podría agarrarse a una moral deontológica que
le prohibiera matar a su propio hijo pase lo que pase. Otro podría optar por
una moral utilitarista y preferir el mayor beneficio para la mayoría. Pero, ¿y
si el dilema consiste en que el padre elija entre dos hijos? La casa está
ardiendo y solo puede salvar a un hijo: o al que duerme en la habitación de la
derecha o al que duerme en la de la izquierda, pero no a los dos a la vez. Aquí
no hay norma superior que valga, ni deontologismo ni utilitarismo ni nada. Y
mucho me temo que mucha gente preferiría dejar morir a los dos (y suicidarse)
antes que elegir. ¿Por qué suicidarse? Porque la no-decisión también es una
decisión: ese padre no tiene dos opciones (A= un hijo, o B = el otro) sino
tres: A = salvar a uno, B = salvar al otro, o C = no salvar a ninguno. Si es
incapaz de elegir entre A y B estará dejando que ocurra C, elige C por pasiva. Es
ese remordimiento el que le llevaría al suicidio. Muy distinto sería el caso si
salvar a uno de los dos fuera mucho más fácil que al otro: siempre podría decir
que eligió la opción menos mala. O si fuera imposible salvar a ninguno, ahí sí
sería cierto que “no podía hacer nada”. El problema es cuando sí se puede hacer
algo.
Afortunadamente, en condiciones
normales no tenemos que tomar ese tipo de decisiones. De hecho están pensadas
artificialmente para poner a prueba las teorías morales y los procesos
psicológicos de toma de decisiones. Pero las nuevas tecnologías también nos
abren nuevos dilemas, esta vez sí reales (o por lo menos en potencia, por
ahora) que también nos remiten a los problemas de la libertad y la
responsabilidad, y ante los que los filósofos morales deben tomar posiciones. Problemas
que antes solo eran ciencia-ficción y que dentro de pocos serán realidades.
Por ejemplo, en breve será posible
técnicamente elegir muchas de las características de los hijos mediante
manipulación genética: color de ojos, pelo, inteligencia, etc. Manipular
algunas de estas características para evitarles enfermedades no plantea muchas
dudas. Pero, ¿qué pasa con otras como el color de ojos o el pelo? Si los
progenitores son rubios, su hijo será rubio salvo que decidieran que naciera
moreno o castaño o pelirrojo o, ya puestos, peliazul o peliverde. Hoy día o
anteriormente, no se podía hacer nada, no había responsabilidad. Pero cuando
sea posible, los padres tendrán que elegir el color de ojos o pelo de sus hijos
quieran o no. En lenguaje sartreano, estarán “condenados a ser libres” y
elegir: podrán elegir no elegir (rubio) o elegir otro color. Pero, en cualquier
caso, estarán eligiendo. Decir que no son responsables porque no eligieron será
mentirse (mala fe, de nuevo en lenguaje sartreano): eligieron la opción rubio
porque sabían que eso ocurriría si no hacían nada. Igual que el padre que en el
incendio eligiera no elegir a ningún hijo (no hacer nada) y salvarse él solo:
eligió que murieran los dos porque podía haberlo evitado (podía haber salvado
al menos a uno). No obstante, hay que decir que la psicología experimental
señala que, ciertamente, la gente se siente mejor en esos casos si no elige o
no hace nada (si deja pasar lo que tenga que pasar por su inacción) que si
elige activamente hacer algo concreto. Parece que nuestra mente está preparada
para hacernos sentir responsables por lo que hacemos activamente y no tanto por
lo que dejamos que ocurra aunque pudiéramos evitarlo (Hallinan, 2010, 77-78). Lo
cual no lo justifica moralmente: no
deja de ser mala fe sartreana aunque sea un hecho
empírico de nuestra psicología (la agresividad también tiene una base biológica,
es otro hecho empírico, y no deja de ser inmoral por eso).
Otro ejemplo son las nuevas
tecnologías aplicadas a la conducción: los coches
plenamente autónomos. Este tipo de coche que ya se está investigando será
un coche que conducirá por sí mismo y nos permitirá dormir en el asiento
mientras él nos lleva a nuestro destino. El problema es que los programadores
del vehículo deberán establecer ciertas reglas para que tome decisiones
morales. Por ejemplo, para evitar un choque contra un autobús escolar ¿debe
estar programado para dar un volantazo y poner en peligro la vida de su
ocupante? ¿Debe sacrificar la vida de su ocupante para evitar otras muertes
previsibles en caso de accidente? ¿Debe elegir siempre salvar a su ocupante
pase lo que pase con las vidas de los demás? ¿Debe tomar esas decisiones
aleatoriamente? ¿Debería poder hacer un cálculo de utilidades superrápido para
tomar la opción más utilitarista? Algo así sucede en la película Yo, robot (2004) nada más empezar. Hay
un accidente y dos coches caen al agua. En uno hay una niña y en otro un
adulto. Un robot acude a salvarlos y solo puede salvar a uno de los dos. Evalúa
rapidísimamente la situación y calcula que la mayor probabilidad de éxito es
salvar al adulto. Sin embargo, él se niega y le insiste en que salve a la niña.
El robot, al final, le salva a él ignorando su resistencia y obedeciendo a sus
algoritmos.
Podemos poner más ejemplos de
actualidad: las biotecnologías, la modificación genética, las intervenciones de
mejora, etc. En todos estos casos sigue manifestándose el miedo a la libertad,
la renuncia a la responsabilidad. Gracias a la ciencia y la tecnología, así
como al pensamiento crítico y humanista, el ser humano ha adquirido la
“libertad de” con respecto a las imposibilidades del pasado y la religión. Capacidades
que antes estaban únicamente en manos de los dioses –ante los que solo quedaba
plegarse y como mucho implorarles- ahora están a nuestro alcance: curar las
enfermedades, alargar la esperanza de vida, crear, copiar y modificar la vida,
etc. Ese nuevo poder y el rechazo a las normas religiosas y sus múltiples
tabúes, nos sitúan en un escenario en el que debemos elegir por nosotros
mismos. Y aquí reaparece el miedo a la libertad. Nos aterra la responsabilidad
de ser
como dioses. Y eso se debe, en gran parte, a la incertidumbre sobre los
efectos posibles del nuevo poder tecnológico y cuasidivino que vamos
alcanzando. Incertidumbre que nos echa para atrás a la hora de aceptar la
responsabilidad de tomar decisiones ante esa inseguridad sobre lo que podrá
pasar. De ahí que algunos insistan en cortar por lo sano: oponerse tajantemente
a todas esas tecnologías para evitar de golpe toda responsabilidad. Algunos se
agarran todavía a la religión tal cual: la vida es competencia de Dios. Para
otros, su excusa es la religión de la naturaleza (la ecolatría): que sea ella
la naturaleza que decida y no entrometerse. A ese miedo a la libertad y la
responsabilidad ante la incertidumbre algunos lo llaman “principio de precaución”,
que les sirve de excusa para rechazar cualquier novedad tecnológica hasta que
no se logre un imposible: la seguridad 100% de que es inocua. Si desistimos de
manipular los genes, se acaban los dilemas: lo que decida Dios o la naturaleza.
Si abandonamos los proyectos de inteligencia artificial, coches autónomos,
etc., se terminaron los dilemas. Pero esa no es la solución (ni eso a lo que apelan algunos como "principio de precaución" es lo que realmente es el principio de precaución, que es un principio totalmente válido bien entendido). El progreso
científico y tecnológico nos ha llevado de monos a dioses. La situación es
complicada, pero la solución no es volver a subirnos a los árboles.
Andrés
Carmona Campo. Licenciado en Filosofía y Antropología Social y
Cultural. Profesor de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria.
Bibliografía:
-Fromm,
Erich (2009) El miedo a la libertad. Barcelona:
Paidós.
-Hallinan,
Joseph T. (2010). Las trampas de la mente.
Barcelona: Kayrós.
-Sartre,
Jean-Paul (2004). El existencialismo es
un humanismo. Barcelona: Edhasa.
-Wiseman,
Richard (2010). 59 segundos: Piensa un
poco para cambiar mucho. Barcelona: RBA Libros.
Creo que subestimas el efecto de la adrenalina y también la capacidad de auto engaño de la que se ha hablado por aquí alguna vez. No sería fácil que un padre se convenciera de que no puede salvar a los dos, por eso me resulta más convincente la hipótesis de salvar a uno y morir intentando salvar al otro. En todo caso, la inacción o el suicidio me resultan inconcebibles. En el caso de que realmente hubiera salvado solo a uno, tendría que vivir con ello. Los seres humanos somos criaturas duras y nadie sabe qué son el valor o el miedo hasta que tiene hijos.
ResponderEliminar